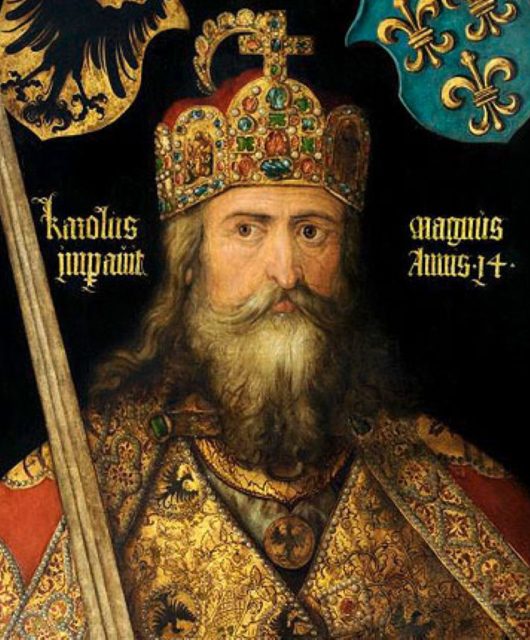El que escribe, toma asiento: se detiene, para el trajín de andar de un lado a otro. Narrar es una forma de la escritura —que le precede a esta—. Una forma también, de contener la rapidez. Vivimos en la era de la aceleración. Byung-Chul Han ha llamado a la humanidad esta etapa de la historia, la sociedad del cansancio.
Han es un famoso pensador por su singularidad: filósofo surcoreano que escribe en alemán. De la ingeniería, pasó a las letras, y luego, de la literatura, a la reflexión racional. En este 2025, se le otorgó el Premio Princesa de Asturias, en el área de Humanidades. Estudio filosofía en la Universidad de Friburgo, literatura alemana y teología en la Universidad de Múnich, y, en la primera, se doctoró en filosofía con una tesis sobre Heidegger.
Byung-Chul Han a su corta edad es ya un filósofo legendario. Se dice sobre él, que no tiene smartphone, que sólo escucha música analógica, que toca el piano, y que, además, cultiva un jardín como otrora lo hacía en la antigua Grecia, Epicuro.
Pero Han es mucha más que una fotografía publicitaria, el surcoreano es un pensador. Ha escrito más de treinta obras entre las que destacan: Psicopolítica, El enjambre, La sociedad de la transparencia y La salvación de lo bello. Ahora recientemente, en 2023, la editorial Herder publicó, La crisis de la narración, obra que nos convoca a su lectura.
La crisis de la narración es una meditación sobre el vacío que nos ha dejado el fin de los metarrelatos. El surcoreano considera que, ante la ausencia de sentido en el mundo actual, lo único que nos queda son narrativas publicitarias. Ya no contamos relatos para habitar el mundo, ahora se narra para vender; se conmueve para atraer la atención del cliente. Ante el vacío de la narración, una farsa ha ocupado su lugar: el storytelling.
Anteriormente con los grandes relatos el tiempo significaba, hoy todo se ha reducido a producción y consumo, nos encontramos en la era del hastío. La aceleración impide la reflexión.
Ante la falta de narraciones sólo queda el consumista solitario que anida en las diferentes alienaciones de la época, tales, como: videojuegos, drogas, porno y entretenimiento; el fentanilo es la droga que sintetiza nuestra época: zombis, en otras palabras: caminantes sin ruta
A la sociedad el cansancio, le sigue la sociedad de la (des) información, y a esta, la sociedad sin narración. Con los grandes relatos el humano coexistía en comunidad, la comunidad suponía la cercanía de personas que se escuchaban así mismas, es decir, había narración.
Han reflexiona sobre las consecuencias de la perdida de la narración en diez apartados que explica y desarrolla en este ensayo, que sirve para cuestionar nuestro entorno.
Los apartados, son los siguientes:
1.- De la narración a la información. Aquí el filósofo asegura que la inmediatez y la novedad son las características esenciales de la contemporaneidad, dice: «Hemos perdido la mirada prolongada y despaciosa»; vivimos sólo en el instante. En contraste a esto está la narración. Narrar es el arte de trasmitir una historia sin cargarla de explicaciones, en la narración siempre hay algo que no se dice y que se descubre en la escucha atenta del otro.
Según Han, la crisis de la modernidad sucedió porque el mundo se inundó de superficialidad, es decir, de informaciones instantáneas. En la información no hay misterio, y la narración precisa de él, por eso Walter Benjamin afirma que la narración «nunca agota su fuerza».
Hoy en día, no narramos porque hemos decidido no escuchar, somos autómatas hiperactivos sobreestimulados (y cansados) que como el capitalismo exige, debemos consumir al instante la siguiente novedad. La realidad se ha convertido en un dato a consumir. Ahora los “creadores digitales” somos la mercancía
2.- Pobreza en experiencia. Cuando ya no existe nada que nos vincula permanentemente, sólo tiene lugar el sinsentido. Así nuestra época es la era de la barbarie, porque nuestra experiencia es nula; no hemos alcanzado la sabiduría de algo, cuando ya hay que reaprender la novedad, motivo que cansa y estresa al narcisista y solitario que habita las ciudades. Entre tantos datos acumulados la historia desaparece, todo se vuelve dato y estadística.
3.- La vida narrada. Habitamos un nuevo Carpe diem (pero digital). El “aquí, y el ahora” destruyen la narración. Si te abandonas a lo momentáneo, pierdes el tiempo, y como diría Heidegger, si pierdes el tiempo, pierdes el ser. El Dasein para el alemán era un proyecto, una fidelidad, todo lo contrario, al Das man, que vivía inmerso en la superficialidad. El ser era transformarse en destino. En el fin de los metarrelatos ya no hay proyectos sino fugacidades con tiempo de caducidad. Con el big data hemos dejado atrás al homo sapiens, y ha entrado en su relevo el phono sapiens.
4.- La vida desnuda. Con Sartre y los existencialistas sabemos que no existe el sentido de la vida, sino que cada uno debe darle sentido con sus decisiones. La libertad para Sartre era creación, pero también nausea. Así en la actualidad hemos decido perdernos en la superficialidad que nos distrae de la desnudez de la vida y su carga de responsabilidad, es mucho más fácil despotricar contra todo en las redes sociales, que dar la cara y enfrentar las decisiones de nuestra vida.
5.- Desencantamiento del mundo. En la aceleración no hay tiempo para narrar y escucharnos, somos indiferentes: partículas sin conexión. La vida se vive para el afuera, no existe la intimidad que según Ortega y Gasset era lo esencial en el vivir. Recordemos que lo humano comenzó con una narración, la tradición oral es la prueba del origen.
Ya no hay más dioses, el mundo quedó desencantado, la vivencia se trasladó de lo interior al exterior, se superficializó, se volvió: “like”. Ya Horkeimer lo había denunciado en Dialéctica de la ilustración. ¿Acaso se podrá recuperar el misterio sin volver a la superstición?
Weber también había habló del desencanto del mundo por la ciencia, en palabras de Walter Banjamin podemos decir que el mundo perdió su aura. Los niños son los últimos habitantes del reino del misterio.
6.- Del shock al like. Resulta evidente la crueldad con que se presentan las imágenes de los aparatos electrónicos a las personas; la mayoría son violencia, pornografía y fake news. ¿A quién no le ha producido un shock el pantallazo de la realidad virtual?
Si bien es cierto que los niños son los últimos habitantes del misterio, también es verdad que poco a poco los niños han ido perdido el poder de su imaginación por la normalización de la brutalidad de las imágenes
Recuerdo que una vez, cuando niño, mi madre me tapó los ojos ante el atropellamiento de un adulto mayor; ahora los niños tristemente se acostumbran a mirar la inhumanidad a cada instante.
Mientras que el diálogo une, la pantalla aleja. La interacción humana se pierde, nos relacionamos con el otro como comerciantes digitales; ya no cabe la amistad: los negocios son negocios, y nosotros simples creadores digitales en busca de la aceptación; narcisistas en busca del like. Ante el exceso de información el cerebro se embota: ya no cabe la narración.
7.- Teoría como narración. ¿Qué es el análisis de datos? El fin de la teoría. Chris Anderson ha llamado a esto, “El final de la teoría”. ¿Acaso nos espera la distopía? El big data con la información absoluta podrá predecir el comportamiento humano. La reflexión teórica será reemplazada por los ingenieros analistas de datos. Ya no será necesarios pensar, sólo habrá que preguntarle a la Inteligencia Artificial (IA).
Pero hagamos memoria, la filosofía no es más una narración apasionada: una narración elocuente, racional para darle sentido al mundo; una arriesgada postura ante la vida.
8.- Narración como curación. Anteriormente era frecuente que el paciente se calmara con ver a su psicólogo. Freud lo sabía: el vómito del trauma era curativo, por esto también, Momo de Ende, era capaz de curar a las personas sólo con escucharlas. Narrar nos transformó en humanos, ahora estamos mutando a otra cosa que no es para nada esperanzador.
9.- Comunidad narrativa. Para Byung-Chul Han el único lugar donde puede darse la narración es en la comunidad, y si el capitalismo destruyó la comunidad ¿qué nos queda?
Ante la destrucción del nosotros sólo hay lugar para el yo enajenado: para el creador digital, a esto es lo que Han ha llamado la crisis de la narración: vivimos extraviados sin ningún relato que dignifique la vida.
10.- Storytelling. Según el diagnóstico del surcoreano hemos perdido la batalla, actualmente sólo contamos historia con fines lucrativos. Hemos entrado al final de la narración.
Leer a Han es pesado porque es un moralista, sus palabras son como latigazos, a veces se siente que sus libros en vez de reflexiones filosóficas son como epopeyas trágicas. Sus textos son hiperbólicos. Es evidente que nos encontramos ante una hipersensibilidad tocada por la brutalidad contemporánea
Es verdad que el siglo XXI parece una distopía, pero mientras no aceptemos que el gran relato se extinguió, no podremos avanzar en la pluralidad de los microrrelatos.
Quizá como escribe Handke, en su Poema a la duración, hay que buscar desesperadamente el sentido, y si no existiera habría que volver a narrarlo:
El hecho es que la duración la he experimentado también viajando,
soñando, escuchando,
jugando, observando,
en un estadio, en una iglesia,
en muchos lugares urinarios…
… Uno no puede fiarse de la duración:
ni siquiera el hombre religioso…
… Creo saber
que ella sólo se convierte en algo posible
cuando se consigue.
- Pintura: Muntean / Rosenblum